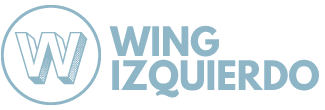Ninguno quiso perder, y ninguno supo como ganarlo

Banfield y Unión protagonizaron un partido que, lejos de estar a la altura de las expectativas generadas en la previa, terminó siendo una muestra cruda y realista de las limitaciones de un fútbol argentino totalmente decadente. La igualdad sin goles no fue solo el reflejo de un marcador que quedó en blanco, sino una síntesis perfecta del escaso nivel de juego, de la falta de ideas, de la carencia de profundidad y del desconcierto generalizado que dominaron durante los noventa minutos. Este 0 a 0 no sorprendió a nadie que haya seguido el desarrollo del encuentro minuto a minuto: fue una fotografía nítida y sin filtros de dos equipos que, a pesar de las promesas, ilusiones y discursos optimistas que supieron construir puertas afuera, no lograron plasmar en la cancha ni una sombra de aquello que pretendían ser. En el caso particular de Unión, el desempeño fue especialmente preocupante. El equipo santafesino mostró una imagen desdibujada, desordenada en lo táctico e inconexa en lo colectivo. No solo falló en la elaboración de juego, sino que también careció de energía, dinamismo y compromiso físico: durante largos tramos del partido, sus jugadores parecían simplemente transitar el campo, caminando sin una idea clara de a qué jugar ni cómo romper las líneas del rival. Cada intento de ataque fue impreciso, lento y predecible, como si el equipo se moviera en cámara lenta frente a un Banfield que tampoco ofrecía demasiado, pero que al menos mantuvo cierto orden defensivo. En este contexto, y considerando que fue uno de los encuentros más flojos del semestre para Unión, el punto puede considerarse valioso desde lo numérico, aunque el sabor que deja es más bien amargo, sobre todo por la forma en que se consiguió y por la falta total de señales de mejoría. Entonces, ahí es donde inevitablemente me detengo a pensar, casi con una mezcla de desconcierto y resignación: ¿por qué un partido entre dos equipos que están peleando el campeonato en la Zona A no es, siquiera, medianamente atractivo? ¿Cómo puede ser que el clímax de una competencia nacional no despierte emoción genuina ni convoque desde el juego? Hay algo profundamente contradictorio entre la imagen gloriosa de la selección argentina, que luce con orgullo la tercera estrella bordada sobre el pecho, y la realidad opaca del torneo doméstico, que apenas logra sobrevivir refugiado en su intensidad, en la lucha, en lo físico, como si todo lo demás fuera secundario. Se suele repetir, casi como un mantra que pretende ocultar más de lo que muestra, esa frase gastada de que “acá cualquiera le puede ganar a cualquiera”, queriendo vender eso como un signo de prestigio, de paridad virtuosa. Pero la realidad es otra: esa frase es, más bien, el resumen perfecto del deslucimiento. Porque una pelea en el barro puede ser pareja, sí, pero difícilmente será cautivante. No hay belleza, ni plan, ni evolución táctica en eso. Solo hay roce, confusión y la esperanza de un error rival. La selección campeona del mundo se mueve en otra dimensión. No juega este campeonato, ni respira este aire. Se formaron acá, sí, pero crecieron allá. En otras estructuras, con otras exigencias. Basta con escuchar a los propios protagonistas: Julián Álvarez, Enzo Fernández, Mac Allister, Lisandro Martínez… todos reconocen en sus entrevistas que la verdadera transformación en sus carreras se dio cuando salieron del país, cuando tuvieron que adaptarse, repensar su juego, mejorar lo físico, lo técnico, lo táctico. El fútbol argentino sigue siendo una cantera inagotable, sí, pero también cada vez más defectuosa. Su capacidad de producir talento es indiscutible, pero el ensamble final del producto ocurre afuera. Y eso tiene consecuencias que no se pueden soslayar: un torneo local que cada vez se vacía más de jerarquía real, en el que los futbolistas se van antes de llegar a su plenitud, y en el que el espectáculo pierde sustancia mientras se romantizan las carencias. Hay datos que no pueden ser ignorados. Si el tiempo neto de juego apenas alcanza la mitad de los 90 minutos reglamentarios, si la salida de futbolistas al exterior creció un 28% entre 2020 y 2025, si más de 400 jugadores argentinos reforzaron las cinco grandes ligas europeas en las últimas dos décadas, y si la mayoría de los clubes del país sobreviven en ruinas económicas, entonces el diagnóstico no puede ser optimista. A eso hay que sumarle los múltiples formatos de campeonato que cambian con cada temporada, que desconciertan a todos y no permiten consolidar una identidad ni una narrativa. Hay un campeonato en el que las deslealtades dentro de la cancha se justifican como astucia, en el que los arbitrajes levantan sospechas domingo tras domingo, y en el que la figura del técnico se desintegra con la misma rapidez con la que se improvisa su contratación: en 2024 pasaron por Primera División 95 entrenadores distintos; en 2023 fueron 91; en 2022, otros 90; y en 2021, 86 más. ¿Cómo puede construirse algo sólido en un escenario tan inestable, tan volátil? El campeonato argentino, visto sin la venda de la nostalgia o del exitismo, es hoy un reflejo fiel de las contradicciones profundas que atraviesan a nuestro fútbol. Es un torneo que, en lugar de ser un espacio de aprendizaje y consolidación, se ha vuelto un terreno árido, hostil, en el que los futbolistas jóvenes deben resolver sus etapas formativas mientras compiten al límite, y en el que las generaciones intermedias –las que alcanzan su madurez futbolística entre los 25 y los 30 años– casi no existen. Mac Allister, Cuti Romero, Lautaro Martínez son solo algunos ejemplos de figuras que ya no transitan nuestras canchas en su mejor versión: lo hacen en Europa. Acá, en cambio, se disimula la falta de experiencia con arrojo y pasión, como si eso bastara para suplir la falta de desarrollo. Pero el problema es más estructural: no hay un proceso cuidado, una línea de formación que respete los tiempos. Hay apuro, necesidad, urgencia. La cadena de producción es brillante en sus inicios, pero se rompe antes de completarse. Y lo más grave es que todos, de algún modo, se han resignado a eso. Un entrenador de juveniles lo dijo con claridad brutal: “Creo que en la Argentina tenemos los mejores campeonatos del mundo de divisiones inferiores”. ¿En qué sentido? En la exigencia que tienen los chicos desde edades tempranas, en el roce competitivo, en la cantidad de partidos duros que enfrentan desde los 13, 14, 15 años. Esa intensidad formativa es valiosa, sí, pero también peligrosa si no se acompaña con una estructura que le dé continuidad. Lo que ocurre es que las necesidades económicas de los clubes –casi todos en crisis crónica– los obliga a vender jugadores de 16 o 17 años, sin haber completado su desarrollo físico, emocional o futbolístico. Se apuran debuts, se improvisan carreras, se transforma a chicos en proyectos de salvación financiera. Y eso, claro, no es bueno para nadie. Idealmente, los clubes deberían poder retener a sus talentos un poco más, completar el ciclo formativo, darles tiempo real de maduración. Pero las urgencias mandan, y así estamos: celebrando exportaciones precoces, mientras la liga local se empobrece, y el público pierde interés. La paradoja final es que esos mismos jugadores que debutan apurados, que son vendidos antes de cumplir los veinte, muchas veces logran alcanzar niveles excelentes en Europa. El ciclo se repite una y otra vez: aparecen acá, se van rápido, y recién allá encuentran el contexto para convertirse en jugadores completos. ¿Qué sería lo ideal? Tal vez algo tan simple –y tan utópico– como permitirles quedarse un poco más, competir con naturalidad, madurar en casa. Pero mientras eso no sea posible, mientras el fútbol argentino siga siendo una cantera a medio hacer, atrapada entre la urgencia económica y la nostalgia de su propio mito, sus campeonatos seguirán siendo apenas eso: intensos, emotivos, reñidos… pero rara vez cautivantes.
El patrimonio identitario de la liga local argentina está profundamente arraigado en aspectos que exceden lo meramente futbolístico; hablamos del orgullo casi tribal por los colores, del deseo íntimo de pertenencia, del amor por la camiseta que se hereda como un legado familiar, del instinto amateur que persiste incluso en contextos profesionales. Esta identidad se construye desde la pasión, desde la historia, desde las tribunas que laten al ritmo del barrio y la memoria colectiva. No es casualidad que, en la Copa Argentina, un equipo del Torneo Federal pueda plantarse ante un gigante de Primera y arrebatarle la clasificación en un partido. Esas jornadas se viven como gestas, como relatos épicos que alimentan la mística y el relato heroico del fútbol de ascenso. Sin embargo, reconocer esa dimensión emocional y simbólica no debe nublar el análisis estructural: ese patrimonio identitario, por sí solo, no constituye un fútbol atractivo en términos de calidad, técnica o propuesta táctica. Lo que abunda, más bien, son esquemas combativos, sistemas utilitarios que priorizan la resistencia, el orden defensivo, la segunda jugada, la pelota parada. La búsqueda estética queda relegada frente al objetivo de ser “competitivos”, una palabra que, en este contexto, muchas veces se convierte en eufemismo para hablar de cómo nivelar hacia abajo cuando la brecha con los equipos grandes o internacionalmente consolidados se vuelve insalvable. Son las emociones las que rescatan la narrativa, las que maquillan las limitaciones, las que permiten al hincha soñar con el milagro, con la hazaña. Esa es la fuerza gregaria del fútbol argentino: una comunidad que, desde adentro, intenta reducir las distancias de jerarquía apelando al sentimiento y al sacrificio colectivo. Por eso, resulta entendible —y en parte justo— que clubes como Platense, Central Córdoba, Talleres de Córdoba, Patronato, Colón de Santa Fe o Tigre, entre otros, tengan derecho a soñar. Todos ellos, en los últimos años, han logrado algún hito, una estrella, un título, una clasificación internacional. En muchos casos, esas conquistas han sido verdaderos fogonazos históricos, iluminaciones esporádicas en trayectorias centenarias que hasta entonces no habían conocido el sabor de la gloria. Son momentos que condensan décadas de esfuerzo, frustraciones y esperanza, y que se celebran como si fuesen eternos. Pero justamente por eso se vuelven excepcionales: porque no son la norma, sino la excepción. Y mientras tanto, el relato dominante —el que aparece en los medios, el que circula en las mesas de café y en las redes sociales— insiste en sobredimensionar el valor intrínseco del fútbol argentino. Lo sobrevaloramos porque es nuestro, porque está cargado de símbolos, de pertenencias, de relatos que nos hacen sentir parte de algo más grande. Y en ese afán de sentirnos protagonistas de una épica permanente, caemos en una trampa: empezamos a confundir la intensidad con la calidad, la fricción con la táctica, el choque con la lectura del juego. Se elogian virtudes que, en realidad, son defectos estructurales. Se aplaude la «garra» como si eso alcanzara, y se ignora que muchas veces es síntoma de un sistema incapaz de generar juego, de leer el ritmo del partido, de ofrecer alternativas más allá del esfuerzo físico. En este mismo país jugaron Verón y Riquelme, íconos de la pausa, del pase filtrado, del control mental del juego. Ambos, en muchos momentos de sus carreras, se desplazaban en la cancha casi caminando, pero eran capaces de dominar partidos enteros con su inteligencia táctica, su lectura del espacio y su influencia sobre los compañeros. Hoy, aún quedan jugadores con esa impronta, pero se ven arrastrados por un entorno que prioriza el sprint, el ida y vuelta constante, el sacrificio físico por encima del pensamiento estratégico. Queremos hablar de la “competitividad” del fútbol argentino como si eso nos otorgara una importancia superior, como si el hecho de que los partidos sean parejos justificara todo lo demás. Nos emociona darnos importancia, y eso se refleja en cómo construimos la narrativa alrededor de nuestro fútbol. En ese afán de autovaloración, muchas veces elevamos a la categoría de virtud lo que no son más que carencias: la falta de infraestructura, la ausencia de proyectos sostenidos, la escasa inversión en juveniles, el cortoplacismo dirigencial. Todo eso se disfraza con una épica de resistencia que funciona muy bien para el relato, pero que se desploma en el primer contacto con la realidad internacional. Porque el fútbol argentino, más allá de su romanticismo y sus gestas emocionales, no es un lugar plácido ni agradable para crecer, jugar o proyectarse. La competitividad interna, que muchas veces se utiliza como argumento de peso, es en realidad un síntoma de la falta de jerarquía general. No es lo mismo que todos sean parejos porque son muy buenos, a que lo sean porque están igual de limitados. Y cuando los equipos argentinos salen al exterior y se enfrentan con potencias regionales, esas fragilidades quedan expuestas con una crudeza inevitable. En los últimos 20 años, la Copa Libertadores fue conquistada por apenas cuatro clubes argentinos: River en 2015 y 2018, San Lorenzo en 2014, Estudiantes en 2009 y Boca en 2007. En contraste, los equipos brasileños se alzaron con el título en trece ocasiones, lo que marca una tendencia clara y preocupante. Incluso instituciones como Atlético Nacional de Medellín o Liga de Quito lograron coronarse, mientras la mayoría de los equipos argentinos quedaban en el camino. La diferencia ya no es solo económica, sino también estructural, metodológica, estratégica. Brasil no solo exporta más y mejores jugadores, sino que también mantiene un nivel competitivo interno que se traduce en resultados continentales. La fotografía más reciente de esa distancia la ofreció el Mundial de Clubes, donde el rendimiento de los equipos argentinos dejó en evidencia su posición real en el concierto global. No hay forma de disimularlo: los últimos seis títulos de la Libertadores se los repartieron clubes brasileños, y en ese período, Boca fue el único equipo argentino capaz de llegar a la final, sin poder concretar la consagración. Ese dato debería servir como señal de alarma, no como excusa para reforzar el relato autocomplaciente. P es exclusivo de ciertos destinos de elite, sino que abarca literalmente todos los puntos cardinales: los países limítrofes representan una alternativa atractiva para quienes buscan continuidad y estabilidad, con Chile como el destino más elegido —384 jugadores se radicaron allí en las últimas cinco temporadas— seguido por Perú, con 205.
El Observatorio Internacional del Fútbol (CIES) confirma la magnitud de este proceso al señalar que, en el período 2020-2025, el número de futbolistas que abandonó la Argentina creció un 28% en comparación con el lustro anterior, en un estudio que contempla 135 ligas de todo el mundo. Aunque no se especifica con precisión el nivel competitivo de cada jugador que emigra, los datos son suficientes para dimensionar la pérdida de talento de primer nivel: el propio CIES destaca que en los últimos 20 años, 419 futbolistas formados en clubes argentinos actuaron en las cinco ligas más importantes del planeta —Alemania, Inglaterra, Francia, España e Italia—, lo que evidencia que el flujo de calidad es permanente. Ejemplos sobran: de River se marcharon figuras como Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lucas Beltrán, Claudio “Diablito” Etcheverri y recientemente Franco Mastantuono. De Boca hicieron lo propio Valentín Barco, Aaron Anselmino, Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Luca Langoni y Alan Varela, entre otros. Y de Vélez, en solo una década, partieron alrededor de 20 juveniles, desde Maxi Romero, Matías Vargas y Nicolás Domínguez hasta Thiago Almada, Maxi Perrone, Francisco Ortega y más recientemente Gianluca Prestianni, Santiago Castro y Álvaro Montoro, con la posibilidad de que Valentín Gómez y Maher Carrizo sigan ese mismo camino en breve. En este contexto, no sorprende que aparezca la conocida sentencia popular que dice que “se juega como se vive”, y en el caso argentino esta frase se convierte en un diagnóstico profundo. Las fricciones permanentes, las discusiones, las exageraciones, las demoras y las actitudes desleales en pos de la victoria parecen haber colonizado la lógica del fútbol local. La consigna es ganar a cualquier precio y, si hay que perder, evitar hacerlo por ingenuidad. Sin embargo, este clima de tensión permanente genera un ecosistema hostil para el desarrollo de proyectos serios y a largo plazo. La paciencia es una herramienta indispensable para evolucionar y corregir errores, pero en el fútbol argentino el tiempo se convirtió en un lujo. Todo es inmediato, volátil y descartable. Basta observar que en 2024 pasaron 95 entrenadores por los bancos de Primera División, un récord de inestabilidad que se supera año tras año y que, lejos de favorecer el crecimiento de las instituciones, las hunde en un espiral de improvisación. El miedo a perder es otro de los factores que alimenta este tembladeral: jugar bajo la presión de no equivocarse impone una lógica de supervivencia en la que cada pelota se juega como si fuera la última, lo que deriva en un fútbol interrumpido, de poca fluidez, con escasas cadenas de pases y una evidente renuncia a la pelota como punto de partida de la organización. No es solo una percepción subjetiva: los datos duros confirman que el torneo argentino es uno de los que menos tiempo neto de juego tiene en el mundo. Según un informe de OPTA, el promedio en la Primera División durante el último año y medio fue de apenas 50 minutos y 5 segundos de tiempo efectivo, por debajo de ligas como la brasileña, la italiana, la española o la alemana. Al tope se encuentra la Major League Soccer (MLS) con 58m10s de juego neto por partido, seguida por la Ligue 1 francesa (57m21s) y la Premier League inglesa (56m59s). Además, el CIES ubica a la Argentina, en este rubro, entre los torneos de tercer o incluso cuarto orden a nivel mundial, comparable al campeonato de los Emiratos Árabes Unidos. Otro informe de Football Observatory, difundido en abril de 2024, posicionó al fútbol local en el puesto 27 de 30 en cuanto a ritmo de juego, superando únicamente a la Serie B de Italia y a México. Todo esto construye la imagen de un torneo monótono, previsible, intenso en la disputa, pero poco creativo y carente de velocidad.
La responsabilidad de revertir este escenario recae tanto en los entrenadores como en los dirigentes, quienes deberían sostener una identidad futbolística incluso en los momentos adversos. Hace falta un plan, una idea clara, un club convencido de su entrenador y un entrenador con convicción para sostener su proyecto aun cuando los resultados no acompañen en el corto plazo. El ejemplo de clubes europeos como el Manchester City es ilustrativo: a pesar de las inversiones y de temporadas sin títulos, el proyecto se mantiene firme porque hay coherencia en la conducción. Esa es la coherencia que el fútbol argentino necesita recuperar. De lo contrario, los futbolistas seguirán sin un marco que les permita desplegar su máximo potencial. Lo que se vio en el Mundial de Clubes es un buen espejo: la competitividad, la pasión y la intensidad son virtudes que nos distinguen, pero en Europa se juega un fútbol más integral, donde la conexión entre líneas, la organización de bloques y el respeto por una estructura de juego son tan importantes como la entrega. Correr y meter no siempre alcanza. El fútbol argentino debe volver a asumir un rol protagónico, no por romanticismo ni por jugar “lindo”, sino para jugar bien, de manera efectiva y moderna. Incluso voces autorizadas como la de Gabriel Milito señalan que el problema es de contexto: “Se juega con mucha intensidad y con mucho miedo a perder. Con vergüenza por perder. Hay equipos y jugadores como para jugar mejor si el entorno ayudara, pero la presión es enorme. Tomemos los últimos diez años y veremos que los equipos que descendieron fueron los que más pensaron en cuidar su arco que en atacar el del rival. Extremar los recaudos no garantiza nada”. La crisis no es solo técnica o táctica, sino estructural: formatos de torneos confusos, sistemas de ascensos y descensos que cambian cada año, contratos de televisión poco transparentes y una AFA cuya política interna frena el desarrollo del negocio. La Primera División argentina, con su experimento de 30 equipos, es un caos administrativo: con planteles de 25 jugadores, hay alrededor de 750 futbolistas en la máxima categoría, y si se descuentan los que se exportan, es difícil sostener que todos ellos pertenecen a la élite. Con un torneo más reducido, de 18 a 22 equipos, un tercio de ellos sería material propio del ascenso. Todo debería estar claro desde el minuto uno, con reglas firmes sobre ascensos, descensos y calendarios para evitar suspicacias. El problema se extiende también al costado económico: el producto “fútbol argentino” está devaluado. La TV paga cifras muy inferiores a las que se manejan en Brasil, donde los ingresos por televisación representan una porción significativa de los presupuestos de los clubes. En el caso de River y Boca, por ejemplo, la televisión no llega a cubrir más del 5 o 6% de su facturación mensual. Además, el negocio está estancado: el pack fútbol lleva varias temporadas sin superar los 2,1 millones de abonados. Es un círculo vicioso de baja calidad de producto, ingresos insuficientes y falta de reinversión que impacta en todos los niveles. Si a esto se suma la ausencia de público visitante —medida tomada para reducir incidentes, pero que no logró erradicarlos— y el desorden institucional, el panorama invita a una refundación profunda. Argentina es el país campeón del mundo y una de las principales vidrieras de talento futbolístico a nivel global, pero su liga local no está a la altura de ese prestigio. Si el objetivo es dar un salto de calidad, hay que ordenar el calendario, profesionalizar la gestión, mejorar el espectáculo y apostar a que el fútbol argentino vuelva a ser un producto competitivo no solo en pasión, sino en organización y en calidad de juego.
Los sponsors principales del fútbol argentino no estampan su logo en la camiseta. Tampoco pagan millones por darles su nombre a los estadios. Ni auspician el premio para el campeón. Ni siquiera la TV mueve el amperímetro de la mayoría de los clubes de la primera división. La mayor porción de los ingresos de la Liga Profesional proviene del bolsillo de los socios y los abonados. Pero, claro, todos pagan en pesos. Y en todo el mundo, la moneda de la industria de la pelota es el dólar. Así, los últimos diez años fueron la década perdida: la competitividad del torneo local cayó en relación con el Brasileirao -su rival más cercano- e incluso con la Major League Soccer de los Estados Unidos. Ni hablar de las cinco principales ligas europeas: Bundesliga (Alemania), Ligue 1 (Francia), Serie A (Italia), La Liga (España) y Premier League (Inglaterra). La ecuación económica de los clubes argentinos cambió. Si hace 16 años el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner triplicaba los ingresos televisivos con el contrato del Fútbol Para Todos (la AFA pasaba de $200 millones a $600 de un saque), semejante salto parece irreal en el contexto actual. En aquella época el negocio eran las cámaras que mostraban en tiempo real lo que sucedía en los estadios. Hoy, la historia es distinta: el hincha paga por ir al estadio. Y no importa, siquiera, si no tiene asegurado su lugar en el estadio, como ocurre con Boca o River -por citar dos ejemplos-, que tienen más socios que lo que el aforo de la Bombonera o el Monumental permiten. River perdió a su máximo talento de los últimos años, Franco Mastantuono, demasiado pronto: a los 17 años. En todos estos años, además, disminuyó casi al mínimo la cantidad de contratos en dólares, que hasta hace un año constituía apenas un 5% de todos los convenios que se firmaban en la Liga Profesional. La razón, simple: la escasez del billete norteamericano, capaz de atraer futbolistas de primer nivel a un campeonato que, si bien mantiene su vidriera hacia el mundo, dejó de ser atractivo para el bolsillo de jugadores y agentes. Ganar un campeonato en el fútbol argentino sigue siendo un hito en el currículum y un espaldarazo para la carrera de cualquier profesional. Pero no es la salvación económica. Porque son muy pocos los clubes que pueden pagar sueldos europeos en el sur del planeta.
Un vistazo a la economía brasileña alcanza para empezar a entender por qué los futbolistas que juegan en Europa privilegian aquel país antes que la Argentina a la hora de emprender una aventura por el fútbol sudamericano. Nuestro país tiene 45,54 millones de habitantes; Brasil, 211 millones. Se trata, entonces, de un mercado hasta cinco veces mayor. Dos transferencias de las últimas horas muestran el poderío económico de Flamengo y Palmeiras, grandes entre los grandes de Brasil. El primero acaba de cerrar a Saúl Ñíguez, mediocampista español de Atlético de Madrid. Nave insignia del equipo dirigido por Diego Simeone, tenía todo listo para jugar en Turquía. Pero lo tentó la Cidade Maravilhosa y hacia allí fue. El segundo contrató al paraguayo Ramón Sosa, que apenas jugó un rato en Nottingham Forest tras recibirse de crack en Talleres de Córdoba. ¿Su precio? 12 millones de euros. Para el guaraní, un contrato europeo en el club paulista. Excepto River y Boca, ningún otro equipo argentino está en condiciones de invertir tanto dinero como los brasileños. Eso equivale a 28 de los 30 equipos de la Liga Profesional. Más datos: Huracán, Central Córdoba, Barracas Central, Aldosivi, Tigre, Banfield, Rosario Central, Riestra, Atlético Tucumán, Sarmiento de Junín, Platense, San Martín de San Juan, Gimnasia (La Plata), Instituto y San Lorenzo no gastaron un solo centavo en el último mercado de pases. Es decir, 15 de los 30 clubes de la Liga Profesional se rompieron el cerebro para encontrar soluciones deportivas acordes con sus acotados presupuestos. Y sólo contrataron futbolistas a préstamo o libres.
Los defensores a ultranza del torneo argentino dirán que “jugadores habrá siempre” y que los potreros son inagotables. El talento para jugar a la pelota no es un recurso con fecha de vencimiento. La Argentina, entonces, podrá seguir exportando cracks en la medida que lo precise. El problema es que, cada vez, más, los clubes necesitan vender. Así como la TV dejó de ser una porción importante en la torta de los ingresos, las transferencias de futbolistas a los principales mercados del mundo pasaron a ser un recurso casi ordinario. «Esta crisis que estamos pasando la solucionamos con la venta de jugadores. Arrastramos muchas deudas administrativas. Necesitamos una venta más para terminar de ordenarnos», blanqueó hace unos días Matías Mariotto, presidente de Banfield, en Radio Continental. El campeón de la Liga Profesional recibe un cheque de US$500 mil, muy poco en relación a otras ligas comparables. Para colmo, cuando un juvenil brilla, se destaca y juega como si fuera un veterano con apenas 17 años, viene Real Madrid y se lo lleva tras pagar el importe de su cláusula de rescisión. Así fue como River -y sobre todo la Liga Profesional- perdió a su máximo talento de los últimos años, Franco Mastantuono. Cierto es que el juvenil se transformó en la venta más importante de la historia del fútbol argentino. Pero un jugador de su edad y su potencial, con la camiseta de Flamengo o Palmeiras hubiera valido entre 10 y 20 millones de euros más. ¿La razón? El entorno. No es lo mismo jugar contra Cruzeiro, Corinthians, Atlético Mineiro o San Pablo que contra Riestra, Barracas Central o San Martín de San Juan. Con una economía más sólida, el fútbol argentino podría mantener por más tiempo a sus cracks.
La pauperización se nota en los valores de mercado de los planteles argentinos. Según los datos del portal especializado Transfermarkt.com, cada plantel del fútbol local está cotizado en un promedio de US$ 37,33 millones. Esa cifra es menor que cualquier equipo de la MLS (US$ 44,33 millones), del Brasileirao (US$ 96 millones), de la Ligue 1 (US$ 212,22 millones), de la Bundesliga (US$ 271,11 millones), de la liga de España (US$ 274,5 millones), de la Serie A (US$ 285 millones) y de la Premier League (US$ 659 millones). Cada equipo de este último torneo vale más de 17 veces, en promedio, que cualquier plantel de la Liga Profesional. Acá hacemos un fútbol para pobres. Brasil tiene más de US$ 2000 millones de ingresos por año con 20 equipos. Nosotros repartimos US$ 1400… entre 30”, dice alguien que intentó potenciar el dinero de los clubes argentinos y pide anonimato. El contrato televisivo del Brasileirao cambió para esta temporada. Los clubes negocian por su cuenta y ahora son dos empresas -Libra y LFU- las que compran los partidos para su televisación. Hasta el año pasado era sólo una -Globo-: la torta a repartir entre los 20 equipos alcanza los US$ 526 millones. Según fuentes del mercado, el monto global de la TV del fútbol argentino, en cambio, es de apenas US$ 160 millones al año. Si la TV de Brasil triplica a la de la Liga Profesional, el contrato de la MLS de los Estados Unidos, Lionel Messi mediante, es una vez y media el del principal torneo argentino: US$ 250 millones al año, durante diez años. La distancia con Europa es aún peor. Francia reparte casi lo mismo que Brasil (US$ 580,125 millones). Le sigue Italia (US$ 1.044,225 millones al año). Luego, la Bundesliga (US$ 1.300,640 millones). Más adelante, La Liga de España (US$ 1.385,338 millones). La Premier League es, por lejos, la que más paga: US$ 3.825 millones. Es decir, casi ¡24 veces! lo que reparte la Liga Profesional.
Esta disparidad entre el fútbol local y las ligas más desarrolladas del mundo se mantiene si se comparan los premios por salir campeón en las competencias locales y las de los otros países. Es mucho más barato levantar un trofeo en el fútbol argentino que en otras partes del planeta. Ejemplos: el campeón de la Liga Profesional recibe un cheque de US$500 mil. Y esos ingresos ni siquiera son de la AFA, sino que provienen de la Conmebol. “Históricamente, el premio por ganar el título en el fútbol argentino siempre fue lo que te garantizaba participar de la Copa Libertadores, que hoy son US$ 3 millones. El cheque de la Conmebol vino de regalo”, grafica un expresidente de un club de primera. “Visualmente, queda como que el campeón recibe lo que manda Conmebol, pero en realidad el torneo argentino te da cero premio. Y es porque así lo decidieron los clubes: podrían haber bajado un porcentaje del ingreso asegurado de TV, armado una vaquita y que ese fuera el premio por salir campeón. Pero no se quiso hacer eso y la torta es una sola”. Así, en el apartado “premios”, la Liga Profesional pierde con todo el mundo. El ganador del Brasileirao cobra entre US$ 8,2 y 13,4 millones. El de la MLS Cup, unos tres millones de dólares. El de la Ligue 1, 67 millones de la moneda estadounidense. El de la Serie A, US$ 27,144 millones. El de la liga de España, entre 69 y 104 millones de dólares. El de la Bundesliga, US$ 116,64 millones y el de la Premier League, US$ 220 millones. El primer Mundial de Clubes, por caso, mostró que tanto Boca como River, los dos clubes que más facturan en la Argentina, quedaron eliminados en la etapa de grupos. Algo parecido ocurre en la Copa Libertadores, donde River en 2019 y Boca en 2023 son los únicos finalistas no brasileños en las últimas seis ediciones del máximo torneo continental. Y no la ganó ninguno de los dos. Pese a ser el último campeón, Platense no gastó ni un peso en el último mercado de pases. Cierto es que la Liga Profesional fue el vergel en el que florecieron los talentos que hicieron campeona a la selección argentina en Qatar 2022. Pero la mayoría de esos futbolistas emigró a Europa de muy joven (Lionel Messi, mucho antes de su debut en primera; Emiliano “Dibu” Martinez, con apenas 18 años, por citar sólo un par de casos). Algunos por decisiones personales -progreso económico-; otros, por necesidades de los clubes, ávidos de una transferencia que aliviara sus maltrechas tesorerías. El espíritu exportador de nuestro fútbol se mantiene, pero lo que se resiente es el “producto fútbol”. Con menos dinero para repartir que otros torneos, la llamada “liga de los campeones del mundo” podrá ufanarse de repatriar a estrellas como Ángel Di María o Leandro Paredes. Pero su sola presencia en la cancha no la equiparará a otros torneos. En la economía, como está visto, pierde por goleada.
Banfield y Unión defraudaron por la campaña que venían realizando
¿A qué vamos con esto? En el fútbol argentino hay una sensación cada vez más palpable, una especie de angustia subyacente, un miedo casi estructural que parece envolver a los protagonistas cuando se acercan al triunfo: un verdadero pánico a ganar. No se trata simplemente de una cuestión táctica o de fallas individuales dentro del campo de juego, sino de una actitud colectiva que muchas veces frena el impulso natural hacia la victoria. Es como si, cuando el objetivo está al alcance de la mano, algo —ya sea mental, emocional o incluso institucional— actuara como una barrera invisible que impide dar el paso decisivo. Esta parálisis emocional no discrimina camisetas ni historias; afecta a equipos grandes y chicos, a clubes históricos y emergentes, y se vuelve evidente en partidos que, en la previa, despiertan expectativas por su contexto o por lo que hay en juego. La presión, el temor al error, el peso de la tabla o de las críticas externas terminan generando un cóctel peligroso que convierte al fútbol argentino en un terreno donde ganar parece más una carga que una aspiración natural. El partido entre Banfield y Unión, por ejemplo, se presentaba como uno de esos encuentros que, sin ser un clásico ni una final, tenía todos los condimentos necesarios para atraer la atención del hincha promedio un viernes por la tarde-noche. Desde lo futbolístico, ambos equipos llegaban en buen momento, con estilos diferentes pero con una motivación compartida: la posibilidad de subirse a lo más alto de la tabla. En el caso de Banfield, una victoria significaba algo más que tres puntos; le permitía alcanzar a Unión en la cima, compartir el liderazgo y consolidar una campaña que venía generando entusiasmo en el Sur del Gran Buenos Aires. No era poca cosa, especialmente teniendo en cuenta el contexto general del campeonato, donde la irregularidad domina y cada fecha puede cambiar por completo el panorama. Para los dirigidos por Troglio, era la oportunidad de mostrarse como un equipo serio, protagonista, capaz de sostener una idea y pelear por algo grande. Pero del otro lado, Unión tenía aún más para ganar. Si los de Madelón lograban imponerse como visitantes, no sólo conservaban la punta: la reforzaban, la hacían indiscutible. Con una hipotética victoria, el Tatengue no sólo se despegaba en la tabla general, sino que además tomaba una distancia considerable respecto a los equipos que pelean el descenso, una cuestión que sigue siendo central para muchos clubes en el fútbol argentino, donde la amenaza de perder la categoría es tan pesada como la ilusión de pelear arriba. Sacarle catorce puntos a los de abajo en este tramo del campeonato significaba respirar con más tranquilidad, mirar con otros ojos el fixture que viene y, aunque no se pudiera asegurar la clasificación entre los mejores ocho, sí dar un paso fundamental para acercarse a ese objetivo. El triunfo, en ese sentido, no era solamente estadístico: era simbólico, anímico, una declaración de intenciones. Sin embargo, como tantas veces ocurre en nuestro fútbol, esa posibilidad de victoria que parecía tan clara en la previa se diluyó en el desarrollo mismo del encuentro. Los temores, las dudas, la falta de decisión en los momentos clave, todo eso fue ganando terreno hasta convertir un partido prometedor en un espectáculo cargado de imprecisiones, de especulaciones y de oportunidades perdidas. Porque eso es lo que termina marcando a fuego este tipo de encuentros: la sensación de que, más allá de los sistemas o las individualidades, hay una incapacidad colectiva para asumir el protagonismo que implica ganar. Y esa imposibilidad, más emocional que futbolística, sigue siendo una de las grandes barreras del fútbol argentino moderno.
Un claro reflejo de esa tensión constante que atraviesa a los equipos del fútbol argentino, ese dilema entre el miedo a perder y el temor a ganar. La historia de ambos clubes está marcada por momentos de gloria y también de sufrimiento, pero quizás lo que más les une es esa sensación recurrente de que, cuando todo parece alinearse para alcanzar el éxito, algo siempre se interpone en el camino. Banfield, por ejemplo, no es ajeno a la frustración que puede generar el no capitalizar una gran oportunidad. Su hinchada, que suele soñar con tiempos mejores, siempre espera que el equipo pueda dar ese salto cualitativo que le permita volver a los primeros planos del fútbol argentino. Sin embargo, cada vez que el equipo parece acercarse a esa meta, surgen dudas, nerviosismo y un miedo a la consagración que frena el potencial de un equipo que, con la estructura adecuada, podría haber dado mucho más. Unión, por su parte, vive una realidad similar, aunque desde otro lugar. El equipo santafesino ha demostrado a lo largo de los últimos años que puede ser competitivo en la élite del fútbol argentino. Sin embargo, esa competitividad nunca ha sido suficiente para que el club se consolide como un aspirante real a títulos o a permanentes luchas por los primeros puestos. Y cuando llegan esas ocasiones doradas, como la de poder despegarse aún más de los equipos que pelean el descenso, la presión pesa demasiado. El contexto histórico de Unión, con una hinchada que ha sido fiel y que nunca deja de soñar con más, le otorga una carga emocional difícil de manejar en ciertas situaciones. Aunque la propuesta de Madelón es firme, pragmática y tiene sus frutos, los momentos clave del campeonato, esos en los que se debe dar un golpe de autoridad, siempre parecen escapar. Lo cierto es que, más allá de lo que se ve en el campo de juego, lo que está en juego es mucho más profundo que la mera consecución de tres puntos. El fútbol argentino sigue siendo, en muchos casos, una competencia de supervivencia emocional, en la que los clubes deben encontrar una manera de gestionar su presión interna y externa. En el caso de Banfield y Unión, la tabla de posiciones habla de lo que podría ser un futuro prometedor, pero también de una fragilidad latente que se hace evidente cuando el equipo se encuentra con la oportunidad de aferrarse a la gloria. La victoria no es solo una cuestión de habilidad o de números; es una cuestión de superar las propias limitaciones mentales, de dejar atrás el miedo al éxito y abrazar la confianza de saber que, cuando el momento llega, se está preparado para tomarlo. Por otro lado, esta situación no solo afecta a los jugadores o a los entrenadores. Los hinchas, esos actores fundamentales en la ecuación, también juegan un rol esencial en la dinámica de presión que se genera en estos partidos. La expectativa de una victoria se transforma rápidamente en una exigencia, y esa exigencia muchas veces se convierte en una carga que termina por desbordar a los propios jugadores. En un país como Argentina, donde el fútbol es una pasión que desborda cualquier otro tipo de sentimiento, los fanáticos a menudo exigen resultados inmediatos y no toleran la incertidumbre. Así, en momentos como estos, el miedo a ganar no es solo de quienes están en el campo de juego, sino también de aquellos que, desde las gradas o desde el televisor, ven cada jugada con una mezcla de esperanza y ansiedad. Con todo esto, Banfield y Unión representan un microcosmos del fútbol argentino en su conjunto. Dos equipos que, a pesar de sus diferencias, comparten la misma fragilidad emocional que parece definir a tantas instituciones en el país. La duda constante sobre la capacidad de los jugadores para mantenerse firmes ante la oportunidad de alcanzar la cima, el temor al desborde de las expectativas y, sobre todo, el miedo a no estar a la altura de la historia o de las aspiraciones, son cuestiones que atraviesan a todos por igual. Y, al final del día, lo que se requiere no es solo talento, sino también una templanza mental que permita, en los momentos decisivos, cerrar la brecha que existe entre el miedo y la gloria. La paradoja es que, a pesar de todo esto, el fútbol argentino sigue siendo fascinante precisamente por esa capacidad de generar incertidumbre y emoción en cada partido. No importa cuán alto o bajo esté un equipo en la tabla, siempre existe esa expectativa de que cualquier cosa puede pasar, que la victoria o la derrota pueden ser resultado de un solo instante, una sola jugada, una sola decisión. El miedo a ganar, entonces, no es solo una particularidad de ciertos equipos, sino un componente estructural del mismo deporte, que, aunque pareciera estar alejado de los aspectos emocionales, siempre termina por darles forma a los resultados.
Cuando el rendimiento colectivo de un equipo no está a la altura de lo esperado, esa carencia termina por impregnar cada rincón del funcionamiento futbolístico, afectando tanto la creación de juego como la solidez defensiva, la toma de decisiones y hasta el ánimo general de los jugadores. Así lo expresó Leonardo Madelón tras el empate sin goles, en un encuentro que no solo dejó un sabor amargo por el resultado, sino por la forma en que se desarrolló el juego: trabado, sin ideas claras, lejos del nivel habitual. “Cuando no tenés un buen rendimiento, se contagia en todas las partes. Fue un partido luchado. No sé si fue el peor, pero no el que solemos jugar. La única pelota bien dada fue la de Palavecino mano a mano. El mérito también es de Banfield, que nos tapó varios lugares. Quizás debamos cambiar el sistema. Hay que reaccionar”, reconoció el propio técnico, visiblemente autocrítico y consciente de que el equipo quedó en deuda. Y ciertamente, la descripción no está alejada de la realidad: Unión no fue el Unión que su gente espera ver, el que al menos intenta imponer condiciones con tenencia, dinámica y agresividad ofensiva. El problema de fondo, sin embargo, va más allá de una mala noche puntual; se trata de la evidente falta de respuestas cuando el plan inicial no funciona, y eso es algo que empieza a notarse con mayor frecuencia. En ese sentido, el planteo de Banfield no hizo más que desnudar las limitaciones estructurales del equipo santafesino. Desde el primer minuto, el conjunto del sur bonaerense apostó por un 4-4-2 rígido, disciplinado y muy enfocado en presionar alto, cerrar espacios y cortar circuitos de juego, especialmente en la zona media. Esa presión constante, esa intensidad asfixiante por parte de los volantes del Taladro, dejó sin margen de maniobra a un Unión que nunca pudo sentirse cómodo con la pelota ni encontrar fluidez para progresar en campo rival. No es una situación nueva: al Tate le viene costando entrar en ritmo desde el arranque de los partidos, y esta vez no fue la excepción. El equipo se mostró lento, previsible, sin movilidad ni sorpresa, elementos claves para desarticular defensas bien plantadas. Banfield, en cambio, tuvo mayor capacidad de recuperación tras pérdida, supo cómo cortar los posibles contragolpes y fue eficiente en anular las subidas de Lautaro Vargas (4), uno de los principales motores ofensivos de Unión, que esta vez no logró encontrar los espacios ni la claridad necesaria para desequilibrar. El planteo de Troglio fue eficaz y dejó sin recursos a un rival que, cuando no puede imponer su idea, se queda sin respuestas claras, sin plan B ni variantes estructurales que le permitan torcer el rumbo de los partidos. A modo de contraste, si uno repasa lo sucedido frente a Independiente Rivadavia, se advierte un patrón de comportamiento emocional que también puede jugar en contra: aquel día, Unión salió al campo con furia, con una energía desbordada que por momentos pareció positiva pero que, combinada con un campo de juego resbaloso y una cierta ansiedad acumulada, terminó pasándole factura. Un ejemplo claro fue la desafortunada jugada del primer gol del conjunto mendocino, una acción que nació en una pelota parada a favor de Unión, pero que en cuestión de segundos se transformó en un contraataque letal. Lautaro Vargas, que había quedado como último hombre, intentó cortar la corrida de Matías Fernández, el enganche de la Lepra, pero terminó pasándose de largo, deslizado por el estado del césped, y no logró frenar la acción que derivó en el gol en contra de Mauro Pittón. Aquella jugada no solo evidenció problemas de balance defensivo y cobertura en las transiciones, sino también una falta de lectura del contexto del partido y de las condiciones del terreno. Esta vez, frente a Banfield, ni siquiera se generaron situaciones de ese tipo, porque las proyecciones ofensivas fueron escasas, intermitentes, sin profundidad ni precisión. Vargas apenas logró escaparse un par de veces por el costado derecho, ejecutando centros sin destino que cruzaron el área sin encontrar destinatario. En defensa, su rendimiento fue irregular: alternó momentos sólidos con errores no forzados, y en general se lo vio incómodo, como al resto del equipo, ante un rival que supo cómo incomodarlos desde el primer minuto. Lo que se percibe es una mezcla de factores tácticos, anímicos y estructurales que impiden que Unión despliegue su mejor versión. Madelón lo sabe, lo siente, pero también queda en evidencia que cuando el plan inicial se frustra por la presión del rival o por errores propios, las respuestas no aparecen con la rapidez ni la claridad necesarias. Y eso, en un fútbol tan competitivo y cambiante, se paga caro.
Unión no tuvo volumen de juego y no supo como encontrarle la vuelta al planteo de Troglio
Durante los primeros quince minutos del encuentro, el desarrollo del juego fue plano, sin emociones ni jugadas de riesgo que pudieran generar algún tipo de expectativa en las áreas. Fue un tramo inicial carente de ritmo, donde Unión intentó, con tibieza, comenzar a plantarse en campo rival y adelantar un poco sus líneas, pero lo cierto es que esos intentos fueron infructuosos, esporádicos y sin la continuidad necesaria para conformar una propuesta sólida. No hubo volumen de juego, no se encontraron sociedades ni conexiones en la mitad de la cancha, y eso llevó a que los avances fueran entrecortados, con transiciones muy lentas que facilitaban la recuperación defensiva del rival. En ese contexto, el equipo no lograba sostener la posesión ni sorprender en velocidad. Todo era demasiado previsible, y esa falta de sorpresa se tradujo en una producción ofensiva absolutamente estéril. El equipo parecía aún no haberse metido en partido, como si estuviera todavía buscando acomodarse sin poder encontrar el ritmo justo para competir de igual a igual. En ese panorama gris, la actuación de Julián Palacios (3) fue una de las más intrascendentes del equipo. El volante creativo, que permaneció en cancha hasta los diez minutos del segundo tiempo, no logró en ningún momento desequilibrar ni generar superioridades en el uno contra uno. Más allá de su calidad técnica, Palacios se vio completamente absorbido por la marca personal que le impuso el planteo de Pedro Troglio, quien leyó muy bien su rol dentro del sistema de Unión y montó un esquema que lo dejó sin espacios. Cada vez que intentaba recibir, ya tenía encima un defensor o un volante del elenco del Sur que lo hostigaba, lo presionaba y le impedía girar o pensar. La presión alta de Banfield fue una de las claves para neutralizarlo, y el mediocampista jamás encontró la manera de evadirla. Su aporte ofensivo fue nulo, sin incidencia en los últimos metros, y con una pasividad preocupante en los tramos donde se requería mayor dinamismo. Cuando se necesitaban respuestas individuales que pudieran romper el cerco defensivo rival, Palacios no fue capaz de ofrecerlas. Su juego se diluyó, se volvió impreciso, y en muchos pasajes directamente desapareció del mapa, algo que lamentablemente no es nuevo y que refleja una tendencia en su rendimiento: es un jugador que por momentos aparece con chispazos interesantes, pero que también puede pasar largos minutos completamente desconectado del desarrollo del partido. Algo similar ocurrió en la zona central del mediocampo, donde Mauro Pittón (5) si bien volvió a mostrar su habitual sacrificio para presionar, cortar y cubrir espacios, no tuvo una actuación particularmente destacada. El doble cinco de Unión fue más lucha que juego, más fricción que fluidez, y eso terminó condicionando la capacidad del equipo para progresar en campo contrario. Pittón, que normalmente ofrece cierto orden y equilibrio, esta vez se mostró algo desacomodado, sin poder imponer presencia clara ni en la recuperación ni en la distribución. Solo en una oportunidad logró pisar el área rival, tras una asistencia en profundidad de Palacios, pero no alcanzó a conectar el balón ante la rápida salida del arquero de Banfield. Esa fue la única jugada en la que se insinuó algo de peligro, y quedó apenas como una anécdota dentro de un partido en el que Unión casi no generó situaciones. El resto del tiempo, Pittón corrió mucho, pero con poca efectividad. Intentó ser ese volante que releva, que cubre los huecos que dejan sus compañeros, pero lo hizo con menor precisión que en otras presentaciones, y eso también terminó resintiendo el funcionamiento colectivo. En cuanto a Mauricio Martínez (5), el desempeño se puede explicarse desde la lógica del partido: luchó más de lo que jugó. El mediocampista central, siempre dispuesto al esfuerzo físico, se encontró muchas veces solo en la tarea de intentar controlar la mitad de la cancha y, cuando logró recuperar la pelota, le faltó compañía para poder avanzar con criterio. Su intención de hacerse del balón fue clara, pero el contexto no lo acompañó. No hubo líneas de pase, ni movimientos cercanos que le permitieran distribuir con tranquilidad. Cada intento por construir desde el medio se diluyó rápidamente, ya sea por la presión del rival o por la falta de apoyo. Martínez terminó corriendo detrás del balón, con más desgaste que incidencia real en el juego. Fue otro ejemplo del desorden general que mostró Unión en esta presentación, en la que los esfuerzos individuales no lograron ensamblarse en una estructura colectiva que pudiera sostener la posesión, generar juego y lastimar en ofensiva.

En estos partidos, le cuesta ser sólido defensivamente
A pesar de que el bloque defensivo no mostraba una fragilidad alarmante ni una desorganización estructural evidente, lo cierto es que la última línea no transmitía una sensación de solidez absoluta. Había algo en su postura, en su forma de pararse en el campo, que dejaba entrever ciertas dudas, cierta falta de firmeza cuando el rival proponía un ataque más agresivo o jugaba con la intención de llevarse por delante a los defensores. Banfield, con su empuje característico, parecía dispuesto a arrasar por momentos, a imponer su juego de forma atropellada, con mucha intensidad, generando constantes situaciones de presión sobre el fondo. En ese contexto, la actuación de Maizon Rodríguez (5), fue discreta, sin brillos ni errores flagrantes. Se sostuvo sobre una base de corrección y compromiso, destacando principalmente por no cometer equivocaciones graves en la marca directa, algo que no es menor en un partido tan disputado. Además, siempre buscó siempre ser una salida clara desde el fondo, apostando por el juego a ras del suelo y, en ocasiones, recurriendo a pelotazos cruzados con la intención de explotar las espaldas del lateral López, que fue uno de los puntos altos del dueño de casa, aunque sin obtener mayores dividendos, ya que este último se impuso sistemáticamente en los duelos Las segundas jugadas, por su parte, casi siempre quedaron en poder de los volantes del Taladro, lo cual complicó la intención de construir desde atrás. Sin embargo, Rodríguez se mostró atento en los cruces, firme en los relevos, sin desentonar nunca en la estructura defensiva general. Una situación muy similar se evidenció en el caso de Valentín Fascendini (5), que alternó buenas y malas a lo largo del encuentro. Fue un espejo al del uruguayo en muchos aspectos: enfrentó a delanteros que le exigieron constantemente, que lo obligaron a tomar decisiones rápidas y a resolver en contextos de presión. Logró imponerse en algunas acciones y fue superada en otros, algo que está dentro de lo esperable ante esta dinámica de partidos. Uno de los desafíos más notables que enfrentó fue el hecho de tener que defender en espacios más amplios que en encuentros anteriores, lo que inevitablemente lo expuso más y evidenció algunas limitaciones cuando no contaba con respaldo inmediato. Su única falla considerable se dio en una jugada puntual dentro del área, donde una indecisión a la hora de rechazar el balón le pudo haber costado caro a su equipo; sin embargo, esa acción no empaña del todo su labor, ya que continúa siendo un futbolista de gran entrega, que responde con compromiso y rendimiento sostenido. Tanto el ex Boca como Rodríguez, no brilló, pero sí cumplió con lo justo en un contexto que exigía estar siempre al límite.

La presión asfixiante de Banfield se hacía sentir desde el primer momento del partido, imponiendo una intensidad que Unión nunca pudo igualar ni contrarrestar de forma efectiva. El equipo del sur de Buenos Aires apostó a una fórmula tan simple como efectiva: pelotazos largos y directos, ejecutados con precisión quirúrgica a espaldas de Valentín Fascendini, que sufrió durante buena parte del encuentro por esa vía. Esa estrategia constante, casi reiterativa pero eficaz, se convirtió en una herramienta punzante que perforó una y otra vez el flanco derecho de Unión, generando zozobra en cada intento. Mientras tanto, el reloj avanzaba de manera implacable, y la sensación de que el equipo santafesino no encontraba el rumbo se volvía cada vez más palpable. Unión no lograba establecer una circulación fluida del balón desde la mitad de la cancha hacia adelante. El juego carecía de sentido colectivo, de asociaciones claras, de una idea que permitiera, aunque sea por lapsos breves, generar superioridades o desequilibrios. Era predecible, plano, sin creatividad. Los hinchas, sentados con una mezcla de esperanza y resignación, apenas si podían ilusionarse con un cambio de ritmo o con una jugada lúcida que rompiera la monotonía, pero esa chispa nunca apareció. El partido, por momentos, se tornaba insoportablemente ordinario, y eso no era solo responsabilidad de Unión, pero sí quedaba claro que el Tate no encontraba los caminos para rebelarse ante ese contexto adverso. La desconexión de Unión con la pelota era total. El equipo parecía incómodo, errático, falto de confianza. Los errores en los controles, en las entregas, en las decisiones más simples, eran una constante que se repetía a lo largo de los minutos sin que ningún jugador pudiera tomar el control y ordenar el juego. El balón circulaba más hacia atrás que hacia adelante, en una demostración clara de que no había ideas para progresar, ni opciones de pase claras, ni velocidad en las transiciones ofensivas. Todo se tornaba lento, previsible, frustrante. No solo no avanzaba, sino que, por momentos, daba la sensación de retroceder en su ambición, refugiándose en una posesión estéril, sin profundidad ni agresividad. La falta de movilidad en el frente de ataque y la escasa participación de los mediocampistas ofensivos sellaban un escenario de absoluto estancamiento, donde cualquier intento de cambio parecía nacer condenado al fracaso. En medio de ese panorama gris, Mateo del Blanco (5) fue uno de los que más trabajo tuvo por su sector. No solo debía corregir las espaldas de Fascendini, que seguía siendo el blanco preferido de los ataques rivales, sino también atender a las subidas constantes de López y al desequilibrio que generaba Banfield con superioridades numéricas en los duelos 2 contra 1. El esfuerzo del juvenil fue incesante, aunque muchas veces insuficiente ante la acumulación de tareas defensivas. Se lo vio contenido, atado, sin la libertad para encarar o desbordar como en otras ocasiones. Los rivales ya parecen haberlo estudiado, lo esperan mejor posicionados, lo encierran, le impiden girar con comodidad o acelerar en los metros finales. Su influencia en el juego fue casi nula, y con él, se diluyó una de las pocas armas que suele tener Unión para romper líneas. Esa sensación de impotencia colectiva fue envolviendo al equipo como una nube que no se disipa, un bloqueo mental y futbolístico que se extendió durante gran parte del partido. No se trató de un mal día aislado, sino de una acumulación de síntomas que reflejan un problema más profundo: la falta de identidad, de confianza y de respuestas tácticas ante rivales que, sin ser brillantes, logran desnudar con facilidad las falencias del equipo rojiblanco.
Franco Fragapane, de los puntos más bajos en un Unión de buen andar
Históricamente, Madelón se caracterizó por imprimirle a sus equipos una identidad muy clara y reconocible, construida sobre ciertos pilares que han sido a lo largo de su carrera como entrenador. En primer lugar, sus equipos suelen ser intensos, con una propuesta agresiva desde lo físico y lo anímico, buscando presionar alto, cortar circuitos de juego del rival y recuperar la pelota lo más cerca posible del arco contrario. Esta intensidad se combina con una verticalidad que también es distintiva: los equipos de Madelón no son de esos que priorizan la elaboración pausada o el toque lateral intrascendente; al contrario, buscan ser directos, ir al frente con determinación y aprovechar cualquier espacio que pueda surgir para lanzar ataques veloces, sin rodeos. En segundo término, otro rasgo que suele perseguir el entrenador es la consolidación de un equipo que juegue “de memoria”, es decir, con automatismos bien aceitados, donde cada jugador conozca con exactitud su rol, sus funciones dentro del esquema, y también las de sus compañeros, generando así sociedades repetidas que permitan ganar en sincronía y efectividad. En tercer lugar, algo que también lo distingue —y que muchas veces se le ha criticado— es su tendencia a sostener jugadores en el once titular incluso cuando atraviesan momentos de bajo nivel. Esta fidelidad o confianza excesiva en determinados nombres termina, en muchas ocasiones, perjudicando el funcionamiento colectivo, al priorizar la jerarquía o la trayectoria por sobre el rendimiento actual, lo cual se torna especialmente llamativo en contextos de urgencia o de malos resultados. Dentro de este marco general que define la “escuela Madelón”, lo ocurrido hoy con Franco Fragapane (2) merece un apartado particular por lo alarmante de su actuación. Fue, lisa y llanamente, un partido para dejar de ser titular. Su rendimiento fue tan flojo, tan desconectado del resto del equipo, que cuesta encontrar argumentos para justificar su permanencia en el equipo inicial. Participó muy poco del juego, no gravitó ni por dentro ni por fuera, y cada vez que tocó la pelota pareció ir un segundo tarde. Se lo notó lento, previsible, sin cambio de ritmo ni frescura para desequilibrar en el uno contra uno. Las veces que intentó encarar, perdió; las veces que buscó asociarse, falló en la ejecución; y cuando trató de acelerar, no tuvo la energía ni la claridad para hacerlo con efectividad. Como si esto fuera poco, perdió varias pelotas en zonas comprometidas, generando transiciones peligrosas que exigieron a la última línea defensiva. No fue solo una actuación intrascendente, sino dañina para el equipo. El único destello —si es que puede llamarse así— fue un remate de media distancia que encontró bien parado al arquero rival, Sanguinetti. Esa acción, registrada cerca del final del primer tiempo, fue la única llegada concreta de peligro que tuvo el equipo de Santa Fe en toda la etapa inicial, lo cual es un dato que pinta con crudeza lo pobre que fue el rendimiento colectivo. En efecto, el primer tiempo en Peña y Arenales fue, sin lugar a dudas, un verdadero espanto desde lo futbolístico. Un partido donde se corrió muchísimo, donde hubo despliegue físico, pero en el que se jugó realmente muy poco. No hubo claridad en los avances, no hubo ideas para romper líneas, y, salvo chispazos aislados, el equipo nunca encontró sociedades ni fluidez en el traslado. La pelota parecía estar siempre más cerca de ser un problema que una herramienta útil. En ese contexto, ni la intensidad ni la verticalidad histórica de los equipos de Madelón fueron suficientes para generar algo de desequilibrio. Todo resultó previsible, forzado, sin convicción ni sorpresa. Lo más preocupante no fue solo el bajo nivel individual de algunos jugadores —como el caso ya mencionado de Fragapane—, sino la ausencia total de funcionamiento colectivo, algo que debería estar más aceitado a esta altura del proceso. En definitiva, lo mostrado en los primeros 45 minutos dejó más dudas que certezas, y el escenario invita a replanteos urgentes, tanto en nombres como en conceptos. Porque si este equipo pretende competir, necesita algo más que correr mucho: necesita jugar mejor.

Banfield arrancó mejor el segundo tiempo, pero no tuvo profundidad
Ya en el complemento, el desarrollo del juego no presentó variaciones significativas con respecto a lo que se había observado en los primeros cuarenta y cinco minutos. Unión, pese a introducir algunas modificaciones en los nombres propios y en ciertas posiciones estratégicas dentro del campo de juego, continuó sin hallar el circuito futbolístico necesario para establecer una superioridad sostenida sobre su rival o, al menos, para tomar el control de las acciones de manera sostenida. La falta de fluidez en el traslado, la escasa precisión en los pases y la ausencia de conexiones claras entre líneas hicieron que el equipo repitiera errores ya cometidos durante la etapa inicial. Esta dificultad para hilvanar jugadas colectivas que pudieran inquietar a Banfield se vio representada, de manera simbólica y concreta, en la temprana salida de Julián Palacios, quien fue reemplazado poco después de haber transcurrido los primeros diez minutos del segundo tiempo. Su salida no solo respondió a cuestiones tácticas, sino que fue un gesto revelador del fastidio del cuerpo técnico ante la falta de respuestas en el frente ofensivo. La intención de oxigenar el ataque mediante el ingreso de nuevas piezas era evidente: se buscaban variantes que pudieran ofrecer un cambio de ritmo, algún atisbo de creatividad o, al menos, una actitud distinta para quebrar la monotonía del equipo. Sin embargo, lo que se pretendía como solución terminó profundizando el problema, porque esos cambios, lejos de modificar el desarrollo del encuentro, se diluyeron entre la imprecisión general y la incapacidad colectiva para imponer condiciones. Los intentos individuales, en ese contexto, carecían de sorpresa, se percibían forzados, previsibles y sin la potencia necesaria para inquietar a un Banfield bien plantado. Por su parte, el equipo dirigido por Pedro Troglio mantuvo sin fisuras su postura defensiva, con una intensidad que no decayó en ningún tramo del segundo tiempo. La presión fue constante, pero nunca desordenada: se trató de una presión organizada, meticulosa, casi quirúrgica, que obligó a Unión a jugar incómodo durante largos pasajes. La línea media del Taladro fue, probablemente, la gran diferencia entre ambos conjuntos. Allí se resolvieron buena parte de los duelos clave, con anticipos precisos, cortes oportunos y una lectura táctica superior. Cada avance de Unión era frenado antes de alcanzar tres cuartos de cancha, y la falta de alternativas obligaba al conjunto santafesino a retroceder, replegarse o, directamente, resignar el balón con pelotazos sin destino. En ese marco, el juego perdió ritmo, se volvió trabado, espeso, con muchas interrupciones que impedían cualquier atisbo de continuidad. Las transiciones ofensivas escaseaban, las jugadas eran interrumpidas por infracciones o errores no forzados, y el espectáculo, en consecuencia, se fue empobreciendo con el correr de los minutos. Así, el complemento no fue más que una prolongación del primer tiempo: un desarrollo plano, sin emoción, donde Unión jamás mostró señales de reacción ni propuso variantes tácticas capaces de modificar el rumbo del encuentro. En los primeros pasajes del segundo tiempo, Banfield incluso logró manejar con cierta autoridad la posesión del balón. Movía la pelota con criterio desde el fondo, buscaba abrir la cancha para encontrar espacios, y durante varios tramos se instaló en campo rival, mostrando una superioridad posicional que, no obstante, no se tradujo en profundidad ofensiva. Ese fue, sin dudas, su gran déficit a lo largo de toda la noche: la incapacidad de generar situaciones claras de gol frente al arco defendido por Matías Tagliamonte. Unión, por su parte, permanecía agazapado, dispuesto en un 4-4-2 con bloque medio, con líneas juntas, esperando alguna equivocación rival para poder salir de contra. Esa pasividad se rompió antes de los diez minutos con las primeras modificaciones de Leonardo Madelón: el ingreso de Augusto Solari (4), un jugador que aún debe demostrar mayor determinación para pisar el área rival o al menos generar algún tipo de peligro en el último tercio. Hasta el momento, lo más positivo que se le ha visto fue aquel gol convertido ante Racing, pero está claro que necesita elevar su rendimiento si pretende consolidarse en el equipo. Fue él quien ingresó en lugar de Franco Fragapane, cuyo desempeño fue, por momentos, decididamente pobre, sin influencia ni compromiso, y prácticamente sin participación efectiva en los momentos clave del juego. Junto a esa variante, también se produjo el ingreso de Nicolás Palavecino (5) en reemplazo de Julián Palacios, buscando renovar energías en las bandas y añadir desequilibrio individual, sobre todo en el tramo final del encuentro. La intención, nuevamente, fue clara: abrir la cancha, ganar en uno contra uno y llegar con mayor agresividad al área rival. Sin embargo, tampoco en ese aspecto hubo resultados visibles. Palavecino, que en el comienzo del partido había estado más preocupado por seguir de cerca los movimientos de López que por crear fútbol, no logró soltarse ni asumir un rol protagónico en el armado de juego. Y si bien mostró cierta voluntad, su participación se fue diluyendo entre la falta de espacios y la falta de conexiones con sus compañeros. Así, con un Unión que no podía contragolpear ni encontrar soluciones desde el banco, el equipo terminó replegado, aguantando como podía, intentando sostenerse en pie ante un rival que, pese a sus propias limitaciones ofensivas, jamás perdió el control del partido. El complemento, entonces, dejó una sensación de continuidad más que de cambio, con un equipo rojiblanco que sigue sin encontrar respuestas y un Banfield que, sin brillar, hizo lo suficiente para mantener el dominio y llevarse un punto sin sobresaltos.
Los delanteros, lejos del gol
Tampoco resultó alentador el desempeño de los delanteros de Unión, quienes, al menos en la teoría, deberían haber sido los encargados de marcar la diferencia en los metros finales del campo, generando desequilibrio, ocupando espacios con inteligencia y ofreciendo soluciones frente a un esquema defensivo que, si bien no fue brillante, sí fue eficaz. Sin embargo, lejos de cumplir con ese rol determinante, estos jugadores mostraron una versión deslucida, sin peso específico en el desarrollo del encuentro. La falta de abastecimiento desde el mediocampo fue evidente, pero también lo fue la escasa movilidad de los atacantes cuando no tenían la pelota. Esta combinación letal —ausencia de conexiones claras y pasividad sin balón— desembocó en una producción ofensiva prácticamente nula, donde ni siquiera se pudieron contabilizar jugadas claras de gol. Cada vez que uno de los delanteros recibía de espaldas, no solo no contaba con apoyo cercano para descargar, sino que además encontraba un retroceso colectivo de Banfield rápido, organizado y efectivo, que neutralizaba cualquier intento de progresión. No hubo desbordes, no hubo centros bien ejecutados, ni siquiera se registraron remates de media distancia que pudieran forzar alguna intervención del arquero rival. La sensación general fue de una impotencia ofensiva alarmante, donde Unión nunca dio la impresión de estar cerca del gol, y el banco de suplentes, lejos de ofrecer soluciones, terminó replicando esa tibieza que reinó durante los noventa minutos.
En ese contexto de anemia creativa y falta de contundencia, se hizo evidente un problema que va más allá de la actuación puntual de los delanteros titulares: la estructura ofensiva del equipo parece debilitada en su base, y esa debilidad se expone en partidos como este, donde el rival cierra los espacios y exige variantes tácticas que simplemente no aparecen. Cristian Tarragona (4) llegó a este partido tras una racha alentadora de tres goles en tres encuentros, pero frente a Banfield ofreció muy poco en términos ofensivos. Se lo vio incómodo, más concentrado en la fricción con los centrales que en buscar espacios o generar peligro real. Terminó siendo absorbido por la zaga rival, sin peso en el área y sin claridad para asociarse. Por su parte, Marcelo Estigarribia (4) replicó la misma lógica: mucho esfuerzo físico, muchas disputas con los defensores, pero ningún aporte en términos de desequilibrio o peligro concreto. Ni siquiera pudo hacerse fuerte en el juego aéreo, una de sus teóricas virtudes. Ante este panorama, el entrenador Leonardo Madelón optó por mover el banco e ingresar a Lucas Gamba, quien con un 5 mostró algo más de movilidad, siendo quien condujo la contra que terminó en la única situación clara para Unión, con Palavecino como protagonista. A pesar de esa leve mejora, Gamba tampoco logró cambiar el tono general del ataque, aunque su dinámica fue superior a la de los titulares. El partido, en líneas generales, fue muy pobre desde lo futbolístico, carente de ritmo, con muchas interrupciones, y sin un solo equipo capaz de imponer condiciones desde lo colectivo. Ojo, no es nueva esta situación y ya forma parte de una tendencia preocupante que atraviesa a varios equipos del fútbol argentino, donde la pobreza estructural del juego, la falta de ideas y la carencia de individuales desequilibrantes están a la orden del día. La Liga Profesional Argentina parece, partido tras partido, confirmarse como una competencia estancada, con muy pocos partidos realmente atractivos y una alarmante baja en la calidad técnica de los protagonistas. El encuentro entre Unión y Banfield no fue la excepción. Fue, de hecho, un reflejo fiel de esta decadencia, donde se jugó mal, sin fluidez, con demasiadas infracciones tácticas, con escasa precisión y, sobre todo, sin ambición. Algunos entrenadores insisten en que los partidos se definen por detalles. Puede ser cierto, pero cuando esos detalles no aparecen, y cuando el nivel general es tan bajo, se hace muy difícil sostener esa narrativa
Otra vez Palavecino tuvo el gol en sus pies…
En este caso, el detalle lo tuvo Palavecino, quien nuevamente dispuso de una oportunidad inmejorable para abrir el marcador. Ingresando desde el banco, como casi siempre lo hace, volvió a estar presente en una jugada decisiva: tras la conducción de Gamba, el volante ofensivo quedó de frente al arco, dentro del área, en una posición óptima para definir. Fue una situación que recordó a aquella fallida definición ante River en el Malvinas Argentinas. Esta vez, su remate, aunque bien perfilado, se fue apenas desviado junto al palo izquierdo de Sanguinetti. La historia volvió a repetirse, con Palavecino siendo protagonista pero sin la puntería necesaria para transformar su intervención en un gol decisivo. Finalmente, para completar la nómina de intervenciones ofensivas que poco o nada aportaron al desarrollo del juego, ingresó Agustín Colazo, quien estuvo tan pocos minutos en cancha que ni siquiera logró participar de una jugada concreta que lo pusiera de cara al arco. Su ingreso, como tantos otros en la jornada, se limitó a una presencia testimonial, peleando alguna que otra dividida con los defensores rivales, sin encontrar nunca el espacio ni el contexto adecuado para impactar el balón. En resumen, Unión volvió a ofrecer una versión pálida, sin rebeldía, sin ideas claras y, sobre todo, sin poder de fuego. Las decisiones desde el banco tampoco modificaron el rumbo de un partido que se fue diluyendo entre errores, pases imprecisos y una alarmante falta de carácter. La falta de respuestas colectivas, sumada a la sequía individual, dibuja un panorama preocupante que obliga a una revisión profunda, no solo del plantel, sino del modelo de juego que pretende sostenerse sin herramientas concretas. Porque más allá de los nombres propios, lo que se evidenció fue una estructura vacía de soluciones.
Unión volvió a exhibir, en el complemento, las mismas falencias que ya habían quedado expuestas durante la primera mitad. Lejos de corregir errores o ajustar su funcionamiento para intentar cambiar el rumbo de un encuentro opaco, el equipo santafesino repitió viejas fórmulas con resultados igualmente decepcionantes. Se observó una versión muy apagada, con un funcionamiento lento, sin la más mínima intensidad en la circulación del balón ni movilidad en los últimos metros del campo rival. A eso se le sumó una preocupante imprecisión técnica que, en partidos tan cerrados como este, termina siendo determinante. Cada intento ofensivo parecía condenado de antemano, carente de sorpresa o sincronización, lo que facilitó la tarea defensiva de un Banfield que, sin brillar ni asumir grandes riesgos, fue el equipo que, con muy poco, logró tener las mejores situaciones del partido. En ese sentido, si se toma la imagen final como la síntesis del desarrollo, no hay dudas de que el Taladro fue quien más cerca estuvo de romper la paridad. Aunque el partido en sí mismo fue decididamente aburrido, chato y deslucido de principio a fin —una muestra más de la anemia futbolística que aqueja a buena parte de la Liga Profesional—, hay que reconocer que Banfield supo, dentro de esa mediocridad compartida, generar las ocasiones más claras, por lo que podría decirse que mereció llevarse algo más.
Siempre hay una atajada de Tagliamonte
En ese contexto gris, donde reinó la monotonía y escasearon las ideas, volvió a destacarse una de las pocas certezas que ofrece este Unión: Matías Tagliamonte (7). El arquero no fue exigido durante grandes tramos del encuentro, pero como ya es habitual en él, apareció en el momento justo con una intervención determinante. Ya lo había hecho anteriormente ante Independiente Rivadavia, cuando con una estirada salvadora desvió un cabezazo de Alex Arce que parecía inatajable; y en esta ocasión, en Peña y Arenales, volvió a demostrar que es un arquero confiable, que sostiene al equipo en los momentos de mayor vulnerabilidad. Sobre el cierre del partido, a los 48 minutos del segundo tiempo, le ahogó el grito de gol a Lautaro Ríos, quien había sacado un espectacular remate de tijera desde el corazón del área. Tagliamonte reaccionó con reflejos felinos y mandó la pelota al córner, sellando así el empate final. Su actuación volvió a dejar en evidencia que, aun cuando el equipo no responde colectivamente, él se mantiene firme como última línea de resistencia. La única nota negativa en su desempeño fue una tendencia a dudar en el juego aéreo, especialmente cuando los centros llegaban con mucha gente en el área. Sin embargo, esa pequeña inseguridad no opacó el impacto positivo de su rendimiento global. Los minutos finales del encuentro ofrecieron un retrato fiel de lo que había sido todo el partido: un espectáculo trabado, sin ritmo, repleto de pelotas divididas, interrupciones constantes y muy poco fútbol. Se transformó en una sucesión interminable de saques de banda, faltas tácticas, demoras injustificadas y tarjetas amarillas por pérdida deliberada de tiempo. Incluso el árbitro, Lobo Medina —un juez habitualmente criticado por su falta de criterio o por decisiones polémicas— tuvo una actuación correcta dentro de lo que fue el trámite del partido. Sin sobresaltos, sin fallos escandalosos ni decisiones dudosas, su tarea pasó desapercibida, lo cual ya es bastante decir en este contexto. Amonestó cuando debió hacerlo, incluso al propio Tagliamonte por demorar el reinicio del juego, lo que habla de una aplicación equitativa del reglamento. Pero más allá del desempeño arbitral, lo verdaderamente llamativo fue cómo ambos equipos parecieron jugar más preocupados por no perder que decididos a ganar. Fue un empate sin emociones, sin riesgo, sin convicción. El típico 0-0 que no deja enseñanzas ni respuestas, pero que sí desnuda carencias estructurales cuando se lo analiza en frío. Unión, a pesar de todo, sigue siendo el puntero del campeonato, y eso, numéricamente, no es un dato menor. Sin embargo, este tipo de partidos también sirven para detectar signos preocupantes, sobre todo cuando el equipo no logra abrir el marcador o sacar ventajas tempranas. En esas circunstancias adversas, aflora con más nitidez un déficit creativo que ya no puede ser ignorado. El equipo parece quedarse sin ideas cuando el camino al gol no aparece por inercia, cuando no hay espacios o cuando el rival cierra bien los caminos. La falta de imaginación en los metros finales, la escasa participación de los volantes en funciones ofensivas y la carencia de automatismos para desordenar defensas rivales plantean un interrogante cada vez más serio: ¿tiene Unión las herramientas para sostener su posición de privilegio en la tabla más allá de los resultados aislados? La imagen que dejó en este partido sugiere que no alcanza con resistir ni con depender de salvadas puntuales del arquero. Si bien la campaña es buena en términos estadísticos, el rendimiento futbolístico dista mucho de acompañar esa posición. Y en torneos tan irregulares como el argentino, eso puede cambiar de forma abrupta. Por eso, más allá del punto rescatado en una cancha difícil, lo que debería ocupar al cuerpo técnico y a los propios jugadores es la falta de fluidez, de rebeldía y, sobre todo, de funcionamiento colectivo.